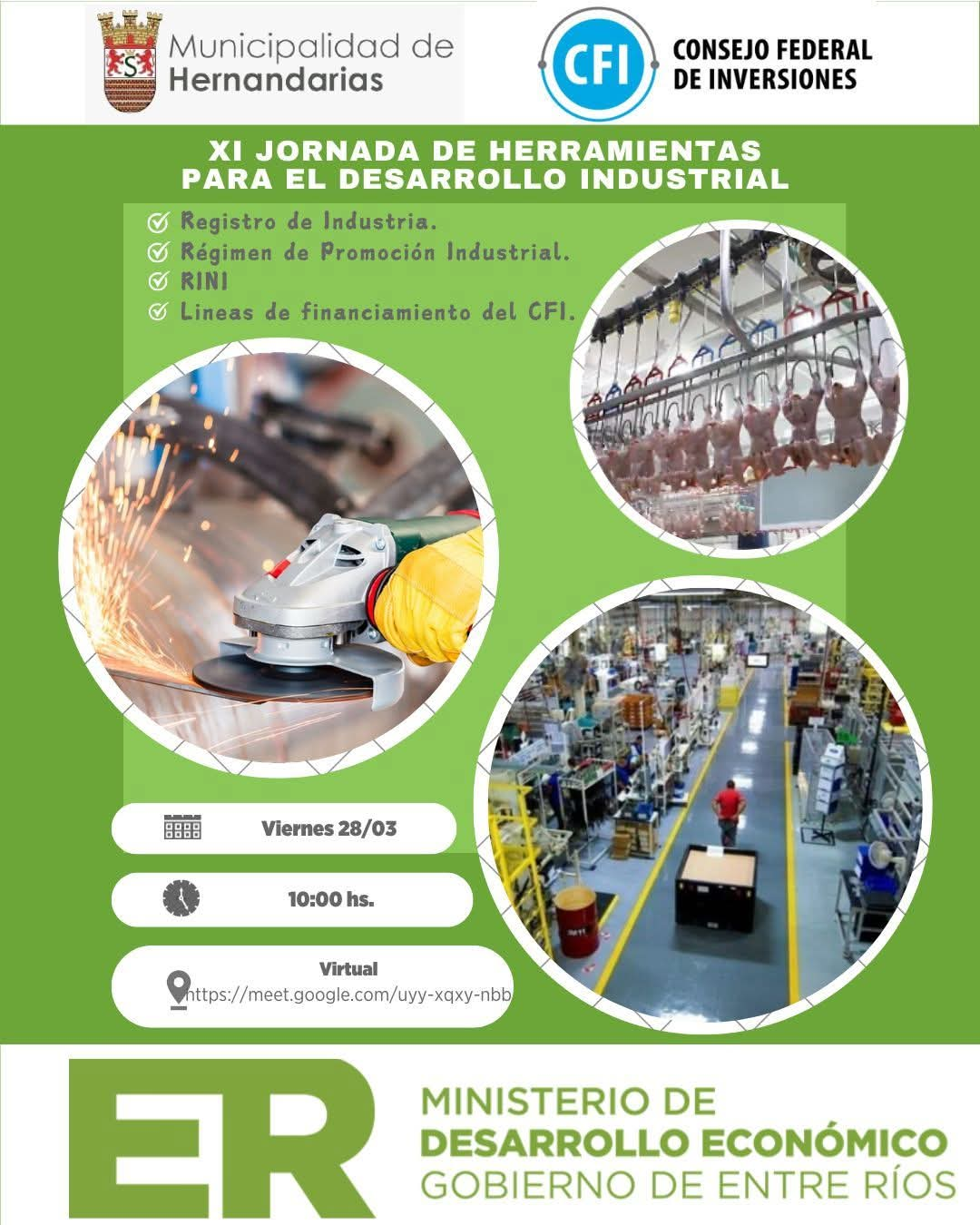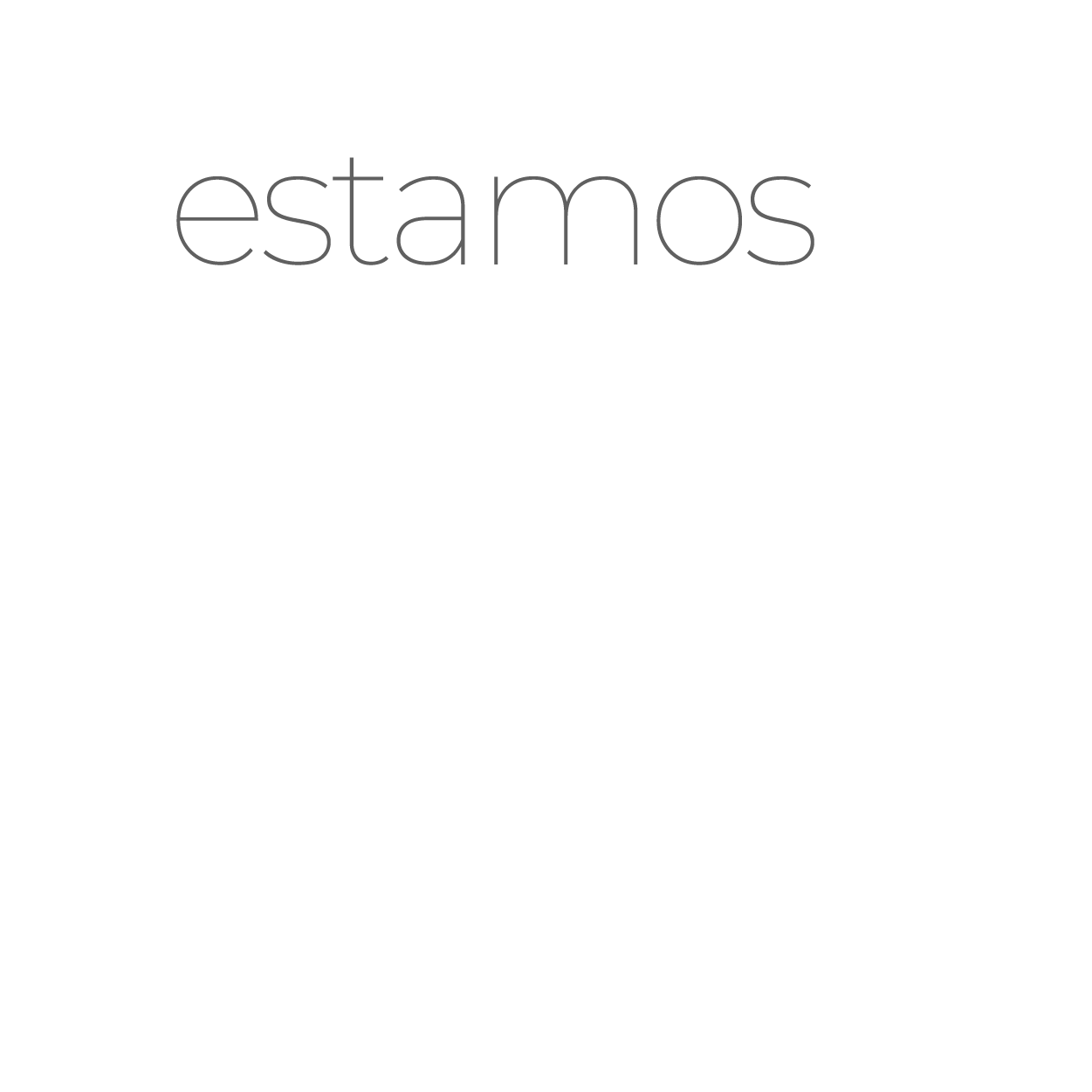#Economía #Editorial #CEDMA
El editorial fue realizado por el director del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómicos, Matías Dassetto y realiza el análisis de la situación actual haciendo referencia a la crisis sufrida en el país gobernado por la Alianza. El texto comienza trazando el paralelismo de 2001 con 2020, «Es inevitable para el inconsciente colectivo argentino desvincular la palabra crisis y el año 2001. Incluso se ha convertido en la referencia o parámetro mas exacto para medir las profundidades de las crisis que hemos atravesado en el breve lapso del siglo XXI. En cada momento que tambalea y tiembla nuestra estabilidad, nos resulta inadmisible no preguntarnos cuán lejos
estamos del 2001».
La ciencia nos dicta que cualquier respuesta a este interrogante resultaría falaz, ya que resulta poco congruente comparar fenómenos económicos de contextos históricos distintos. Pero sí nos resultaría útil analizar algunas diferencias y similitudes que
nos otorgue perspectiva.
Las génesis de la crisis En principio, los desencadenantes de las crisis son distintos. En el año 2001, el estallido se produce por un colapso financiero en el que las transferencias de recursos de acreedores a deudores terminaron en default, debido a un elevado nivel de endeudamiento en dólares, un esquema cambiario rígido y la imposibilidad de financiamiento privado o externo. El resultado, fue una corrida bancaria y cambiaria, que culmina en el “indecoroso” corralito-corralón. La crisis económica, sumada a altos niveles de desempleo y pobreza, fueron los alicientes suficientes para el estallido social, y su consecuente crisis política.
La crisis actual encuentra paralelismos ilusorios. Porque si bien podríamos hablar de default, y hacer referencia a las corridas cambiarias de 2018/19, la realidad es que ambos fueron superados, principalmente porque el sistema financiero argentino es esencialmente distinto al de 2001: en aquel entonces, el sistema financiero representaba el 40% del PBI, en la actualidad solo el 15%; por otra parte, el 65% de los depósitos eran en dólares y la gran mayoría de los argentinos contraía deudas
en esa moneda pero con ingresos en pesos -hoy sólo se endeudan en dólares quienes poseen ingresos en dólares-; por último, existe un mayor respaldo para los depósitos en dólares en relación a su existencia: existen 19 mil millones de dólares
depositados y reservas por 43 mil millones, mientras que en 2001 había 15 mil millones de reservas y 44 mil millones depositados.
Las explicaciones de la crisis actual deben buscarse en un contexto sostenido de estancamiento y decrecimiento de nuestra economía. Argentina hace diez años cuya economía no registra niveles de crecimiento sostenido, y hace dos años cuyo PBI
decrece por encima del 2%. A su vez, sostiene niveles elevados de inflación (ya considerada endémica), cuya dinámica es espiralada, es decir, aun en contextos de enfriamiento de la economía, los niveles de precios siguen en aumento.
Esto explica, a su vez, niveles de pobreza que están por encima del 35% y una desocupación del 10,9%. Este contexto es el punto de partida para las catastróficas consecuencias que devienen de la pandemia y de la cuarentena que llevó adelante el gobierno para combatirla: caídas estrepitosas de la industria manufacturera, de la construcción, del comercio, y del turismo que proyectan una caída del PBI 2020 por encima del 11%.
Parecidos, pero distintos Claramente en la observancia de los guarismos se pueden vislumbrar similitudes que nos retrotraen
a la experiencia del 2001-02. Veamos algunos ejemplos:
2001/02-2020*
PBI -11% -11%
Balanza Fiscal 0,1% -6,5%
Deuda Publica (%PBI) 137% 79%
Inflación 40,9% 43%
Pobreza 53% 35,3%
Desocupación 18,5% 10,9%
Fuente: en base a datos de Indec
*estimaciones, proyecciones y datos provisorios
Si bien los datos reflejan simetría o cercanía, la realidad es que por sí solos no explican la dinámica de la economía, sus causas y posibles consecuencias, como así tampoco la interacción
con otros factores o variables, que podrían expresar mejor el estado de la economía y su futuro.
Esto queda claramente demostrado en el análisis socioeconómico. La pobreza y la desocupación era visiblemente más elevada en 2001, y pareciera que es posible, en el contexto actual, llegar a dichos guarismos. Sin embargo, hay que destacar que en
la actualidad existe una red de contención social y económica, financiada por el gasto fiscal (a través de planes, AUH, IFE, ATP, créditos, etc.), como así también un tejido de asistencia de organizaciones sociales que, junto al Estado, contienen la
insuficiencias y privaciones de los sectores más marginados.
Ahora bien, es extremadamente importante recalcar que, aun con un gasto fiscal importante destinado a la contención social y económica, que alimenta un déficit de más del 6%, la pobreza
alcanza la elevada cifra del 35% de la población (y más elevada cuando se mide la pobreza infantil), y el nivel de desempleo es el más alto de los últimos 15 años. Esto nos deja un gran interrogante ¿cuáles son los planes para combatir la pobreza, el
desempleo y la desigualdad, en un país que esta privado de financiamiento, donde cae la recaudación, y dónde la única salida es la emisión monetaria, a sabiendas de cómo afecta a la inflación?
En 2001, la recuperación estuvo impulsada a través de las políticas monetarias y fiscal, y de un contexto internacional favorable. Las primeras implicaron la devaluación, la emisión monetaria y el gasto social e incentivos a la economía. Estas herramientas no están disponibles en la actualidad, o al menos con poco margen de maniobra: la devaluación y la emisión impacta directo en la inflación y la pobreza, y por su parte, el gasto social e incentivos a la economía implicarían el aumento del gran déficit fiscal.
El segundo factor de recuperación de 2001, el contexto internacional favorable, claramente esta ausente en un mundo que atraviesa los avatares de la pandemia, y donde los precios internacionales de los commodities lejos están de aquellos
extraordinarios del 2001.
Bajo este panorama desolador resulta complejo pensar en una salida. Sin embargo, es posible avizorar una reactivación rápida de la economía en el corto plazo. Principalmente por la enorme
capacidad ociosa que encuentra al sistema productivo argentino, sediento de inversión y reactivación, y por otra parte, si bien los precios de los commodities no son iguales al 2001, lo cierto es
que la post-pandemia encontrará mejor posicionado a aquellos países productores de alimentos.
Esto no es suficiente, y solo serviría para explicar una posible reactivación del cortísimo plazo. Luego serán necesario un plan económico, mayor calibrado y minucioso, que de una vez por todas intente responder a la incógnita ¿cómo crecer sostenidamente?
La criticidad de la coyuntura argentina nos devuelve inconscientemente al caos de 2001. En aquel entonces las crisis fueron económica, social y política. Actualmente, y en esto hay consenso, la crisis económica-social ya se hizo presente. Sin
embargo, la estabilidad política pareciera asegurada.
Esto no solo responde a los tejidos de contención social que emanan desde el Estado y la sociedad organizada, sino también a determinados acuerdos, equilibrios y contenciones que existen
en el seno del poder.
Solo el peronismo podría lograr que los gremios cierren paritarias al 25%, o suspender la fórmula de movilidad jubilatoria, sin que esto signifique réplicas e inestabilidades en las bases del poder.
Es discutible, y la historia lo juzgará, si el peronismo sabe gobernar. Pero es indudable que los pergaminos sobre “cómo gobernar las crisis” tienen autoría, y dice ser peronista.


 Sociales3 meses ago
Sociales3 meses ago
 Sociales3 meses ago
Sociales3 meses ago
 Deportes4 meses ago
Deportes4 meses ago
 Deportes4 meses ago
Deportes4 meses ago
 Deportes3 meses ago
Deportes3 meses ago
 Política3 meses ago
Política3 meses ago
 Sociales1 mes ago
Sociales1 mes ago
 Deportes4 meses ago
Deportes4 meses ago